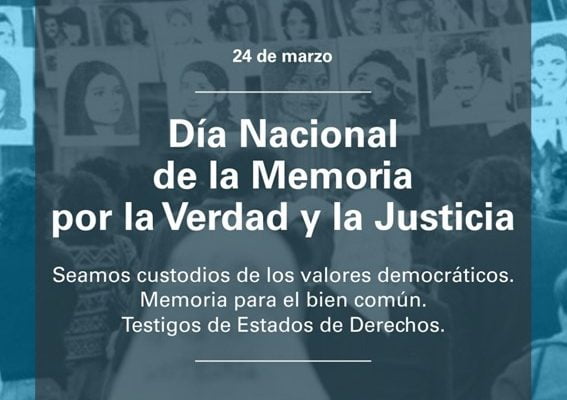En el marco del Día de la Diversidad Cultural, Verónica Azpiroz —referente del pueblo mapuche en Los Toldos— propone resignificar una fecha que, más que celebración, invita a revisar la historia y sus continuidades. En diálogo con Radar Digital, reflexiona sobre la persistencia del colonialismo, la pérdida del mapuzungun, el rol de las mujeres y las políticas locales que aún desconocen los derechos territoriales del pueblo mapuche.

Veronica Cecilia Azpiroz, es Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Universidad Católica de La Plata. Tiene un Doctorado Salud Colectiva – Universidad Nacional de Lanús.
Es candidata a Doctora. Fecha de Inicio: 2021. Proyecto Aceptado el 8 de julio de 2020
En 2013 obtiene el Título de Magister Salud Intercultural URACCAN – Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Atlántico Norte.
Nicaragua. Universidad Indígena Intercultural. Fondo Indígena (Naciones Unidas). Mención honor. Reconstrucción del machil en el pwelmapu: saber y poder. En 2012 se recibe de Especialista en Salud Intercultural, URACCAN – Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Atlántico Norte. Nicaragua. Universidad Indígena Intercultural. Fondo Indígena (Naciones Unidas). Mención de honor.

Cada 12 de octubre se resignifica el sentido de la fecha. ¿Qué significa para vos y para el pueblo mapuche este día?
Inicia el saqueo del continente que no se detiene hasta hoy, en el cual no solo se perdieron miles de vida humanas sino que se validó un modo de aplastar lo diverso, lo abundante, lo florido. La conquista española no pudo con el pueblo mapuche hasta el siglo XVIII, por lo cual es tardío el avance sobre territorio mapuche. Se inicia un genocidio de los pueblos que habitaban estos territorios que continua hasta el día de hoy y también una desaparición de las identidades diversas, pero aún seguimos existiendo.
¿Por qué considerás importante dejar atrás la idea del “Día de la Raza” y hablar de diversidad cultural?
Me parece que el cambio de nombre de la fecha, es un eufemismo estatal y un modo de lavar las culpas de una sociedad mayoritaria o criolla de ocultar el sistematico modo de apagar la riqueza que surge del sentipensar de los pueblos originarios en el Estado Argentino.
Si todavía en 40 años de democracia, los pueblos originarios no tenemos seguridad jurídica para la permanencia en nuestros territorios, evidentemente el Estado necesita el indio permitido, folklorico que sea parte de una efeméride pero que no reclame lo suyo o sostenga una posición política diferente para organizar las sociedades y la convivencia con lo plural.
Desde tu mirada, ¿cómo impactan hoy los procesos de colonización en la vida de las comunidades originarias?
A nivel productivo, la colonización en nuestro territorio es la implantación de un modelo de monocultivo de soja, de trigo. En lo linguistico es desplazar el mapuzungun por el castellano, el ingles o el chino mandarin. El despojo territorial es la causa del empobrecimiento del pueblo mapuche y si esa causa del empobrecimiento no es asumida socialmente, se borra la causa de la desigualdad como si fuera una cuestión de orden natural y no fuera del orden de lo político económico. Si la gente mapuche no toma conciencia de su poder de reclamar su territorio, estará destinada a vivir sojuzgada o sometida por empobrecimiento.
En Los Toldos, territorio de profunda raíz mapuche, ¿sentís que hay un mayor reconocimiento o aún falta conciencia sobre esa identidad local?
Creo que hay una discursidad que quiere lavar las culpas del despojo, pero no hay un avance real en los derechos territoriales y mucho menos en los derecho a la salud, a la educación donde se reparen los grandes pendientes en la educación estatal. Reponer el mapuzungun en las escuelas, no es solo una materia, sino es un modo de transversalizar contenidos y conceptos diferenciados de un sistema deprepador, capitalista que entroniza el valor de la propiedad privada y la acumulación de riqueza.

¿Qué acciones, gestos o políticas podrían contribuir a fortalecer ese reconocimiento en el ámbito educativo, cultural o comunitario?
Planificar una política lingüística para la revitalización del mapuzungun, en todos los niveles educativo y por supuesto que la formación docente tenga una expertiz o una orientación a la enseñanza del mapuzungun como segunda lengua para equiparar una deuda histórica de la educación pública con el pueblo mapuche y la cosmovisión entre en dialogo con la visión eurocentrada de la vida.
¿Existe una recuperación del mapudungun, de los rituales y de la memoria ancestral? ¿Cómo ves ese proceso en las nuevas generaciones?
El entendimiento de un modo de convivencia con el territorio desde lo espiritual es de baja intensidad en Los Toldos. Aun no hay roles tradicionales que puedan ser asumidos plenamente, el corte en la memoria que provocó el Estado sigue siendo fuerte y la recuperación de conocimiento antiguo es lento. Se necesita mucho intercambio con otras comunidades mapuche en el Pwelmapu que mantienen vivo ese kimün (Conocimiento). En las nuevas generaciones, sobre todo en las niñeces hay familias que van acompañando procesos identitarios pero es lento. La mayoría de la gente mapuche no vive en el campo, sino en la ciudad, entonces, recrear la cultura en la ciudad tiene sus limitaciones, sobre todo si no hay un contexto social que habilite el reconocimiento identitario de manera respetuosa.
El municipio suele hacer concesiones folklorizantes de lo mapuche, y en todas las gestiones han intentado reducir lo mapuche a algo que es parte del pasado. Si los archivos catastrales sobre la irregular tenencia de la tierra no son de acceso público, el Estado oculta la verdad histórica sobre quienes son los apropiadores en lo local de nuestro territorio.
Ahora es peor que antes, porque suponíamos que el peronismo podía encarnar la defensa de los derechos territoriales mapuche, pero el año pasado mostró todo el Concejo Deliberante la decadencia del peronismo local, con dos ordenanzas enviadas desde el Ejecutivo que el Estado puede comprar territorio mapuche, y puede judicializar a una comunidad mapuche la Epu Lafken, para disciplinarla bajo las lógicas nacionalistas argentinas.
El Consejo Deliberante al comprar parte de las tierras donde se encuentra un Cementerio Mapuche para que ese espacio sea turístico realiza una doble vulneración sobre el pueblo Mapuche, por un lado compra un cementerio para prohibir el uso de ese espacio como cementerio y por otro lado fomenta el borramiento del uso del espacio bajo un proyecto turístico. Osea, vale más lo que deja el negocio turístico que dar un buen descanso a los ancestros. Increible la colonialidad del poder. El concejo deliberante convalidó una aberración jurídica, comprar una parte de un cementerio mapuche para turistearlo y para prohibir que se recupere el uso consuetudinario: kollagtuwe, gijatuwe, eltuwe.
¿Qué lugar ocupa la mujer dentro de la comunidad mapuche y en las luchas por la reivindicación cultural y territorial?
La sociedad mapuche fue matriarcal, y fue una sociedad abundante y poderosa. El patriarcado bajo de los barcos, quebró esa sociedad matriarcal por lo cual, la potencia femenina perdió su centro. De apoco la vamos recuperando a través de la medicina mapuche.